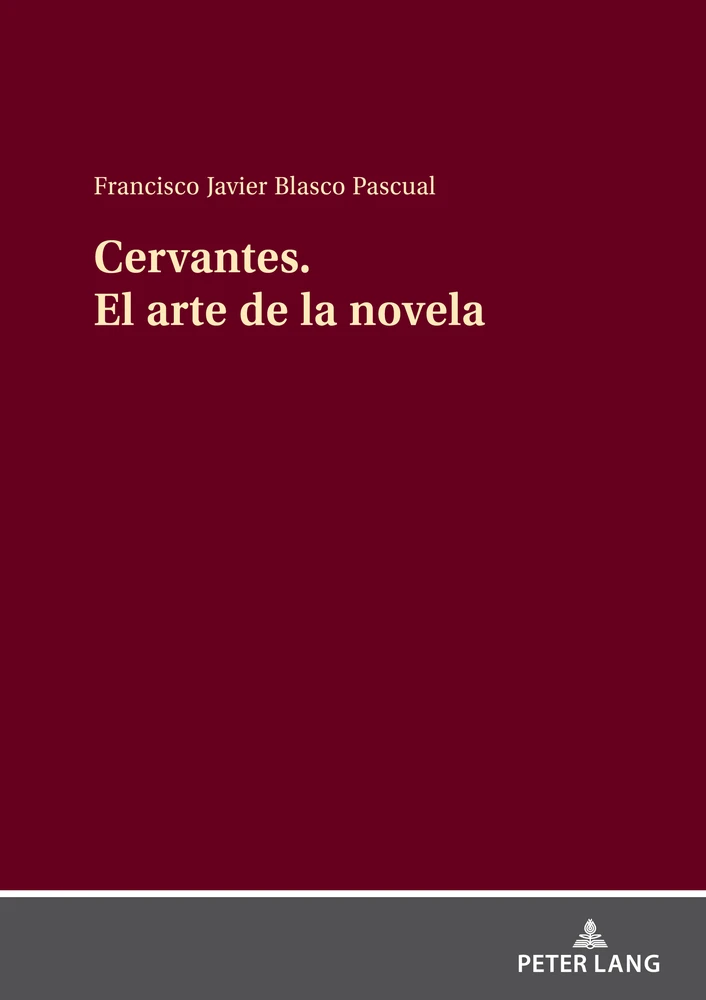Cervantes El arte de la novela
Cervantes creador de la novela moderna
Summary
Junto a Descartes, Cervantes está en el origen de una modernidad que es la nuestra. Su método es el mismo, con la única diferencia de que lo que uno intenta jugando con las ideas, el otro lo persigue poniendo en pie vidas y personajes, cuya historia se convierte en escenario de muchos debates contemporáneos, por ejemplo, la polémica de auxiliis.
En este libro se combinan los métodos tradicionales de análisis (Close Reading) y los enfoques que la estilometría propicia, añadiendo objetividad al proceso de interpretación textual.
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Tabla de contenido
- NOTA DEL AUTOR
- PRÓLOGO
- CERVANTES Y LA LECTURA DE LA REALIDAD
- LA INAGOTABLE MODERNIDAD DE CERVANTES
- Emisores infidentes
- Inconsistencia del referente
- Instrumentalización de los discursos
- EL NACIMIENTO DE LA NOVELA
- El universo del libro y la lectura
- El libro bajo sospecha
- Cervantes ante el lector
- Formas de lectura
- Los textos sagrados
- Los textos de Filosofía Natural
- Los libros de historia
- Los libros de ficción
- La narrativa cervantina como escuela de lectura
- La rara invención
- ¿Romance? ¿Historia? Novela
- Una tela de varios y hermosos lizos
- Una realidad problemática
- Vida vs. Ficción
- Ni verdadero ni falso; verosímil
- El relato como “mesa de trucos”
- Un nuevo tipo de lector
- Los artificios narrativos: la fábula y los episodios
- Argumentar con vidas
- Multiplicación de las instancias narrativas
- Un discurso que dialoga con el lector
- De la imitatio retórica a la imitación moral
- La presunta ejemplaridad cervantina
- La novela como espacio de controversia: ni filosofía ni murmuración
- El desencantamiento de una realidad encantada
- Los yelmos de Mambrino
- Las bacías de barbero
- La exigencia de verosimilitud y lo maravilloso cervantino
- Lo maravilloso católico y una “España encantada”
- EL QUIJOTE
- LA COMPARTIDA RESPONSABILIDAD DE LA “ESCRITURA DESATADA” DEL QUIJOTE
- La lectura
- Poesía vs. Historia
- Libros de honesto pasatiempo
- La Historia etiópica
- Fray Antonio de Guevara
- La épica burlesca
- Los varios libros que el Quijote contiene
- El “autor arábigo”
- El “morisco aljamiado”
- El “autor cristiano”
- Realidad y escritura
- DON QUIJOTE FRENTE A UNA “REPÚBLICA DE HOMBRES ENCANTADOS”
- LA DOBLE NATURALEZA DEL JUEGO CERVANTINO (“El curioso impertinente” [Q, I, 34]).
- La fábula y los episodios del Quijote
- La fábula propiamente dicha
- Diálogos y discursos
- Los episodios
- El episodio de “Grisóstomo y Marcela”
- El episodio como “novela ejemplar”
- LAS NOVELAS EJEMPLARES EL LICENCIADO VIDRIERA: FUENTES Y PROPUESTA DE LECTURA
- Novela con misterio
- Una fuente nunca antes mencionada para El licenciado Vidriera
- Lo ¿escondido? de El licenciado Vidriera
- EL LICENCIADO VIDRIERA: UNA INTERPRETACIÓN
- EL PERSILES EL ENGAÑO A LOS OJOS
- ATRIBUCIONES EL DIÁLOGO ENTRE CILENIA Y SELANIO
- ATRIBUCIÓN: PLANTEAMIENTO
- Marcas lingüísticas sobre las que he construido mi análisis.
- Textos cervantinos indubitados vs. Diálogo.
- Conclusiones parciales
- ATRIBUCIÓN: PROPUESTA
- Análisis de los nombres propios
- Análisis de los lugares del Diálogo
- Análisis de frase modales o de conectores oracionales, siguiendo el CORDE
- Análisis de las voces con menor índice de frecuencia, junto a otros fenómenos morfosintácticos
- Conclusiones finales
- ENTREMÉS DE LOS ROMANCES
- La autoría: una cuestión irresuelta
- Establecimiento del corpus y proceso de análisis
- Análisis cuantitativo
- EL ENTREMÉS DE LOS MIRONES
- Introducción
- Entremés y anonimia, con Cervantes al fondo
- El entremés de Los mirones
- Corpus
- Análisis
- Conclusiones
- OBRAS CITADAS
NOTA DEL AUTOR
Aunque los textos han sido parcialmente modificados, es posible que el lector (el especialista en Cervantes) reconozca lo que tienen de repetición muchas de las ideas (incluso, de algunas de las palabras) que las páginas de este libro contienen.
La pretensión que guía esta entrega, en forma de libro, no es otra que la reunir en un mismo volumen trabajos que, a pesar de haber aparecido en distintos medios, respondiendo a diferentes impulsos, conforman una unidad de pensamiento en torno a la práctica narrativa cervantina, una cuestión que me ha ocupado y preocupado desde casi el inicio de mi trayectoria investigadora.
Esta es la lista —creo que casi completa— de los trabajos previos que aquí se reúnen:
- A)
Sobre cuestiones relacionadas con la “invención” de la novela:
- – “La compartida responsabilidad de la «escritura desatada» del Quijote”, en Criticón, 46, 1989, pp. 41–62;
- – “Cervantes creador: «la rara invención»”, en Sevilla Arroyo, Florencio (ed.), Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra. Guanajuato: Museo Iconográfico del Quijote, 2011, pp. 315–362;
- – “Don Quijote en una «república de hombres encantados»”, en XXV Coloquio Cervantino Internacional. El Quijote de 1615. Guanajuato en la geografía del Quijote. Guanajuato: Fundación Cervantina de México/Universidad de Guanajuato, 2015, pp. 161–180;
- – “La narrativa cervantina entre romance y novela”, en XXIII Coloquio Cervantino Internacional. Cervantes novelista antes y después del Quijote. Fundación Cervantina de México/Universidad de Guanajuato, 2013, pp. 363–408;
- – “Tropelía o novela: Notas cervantinas sobre el «que yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana»”, en Tropelías, 4, 1993, pp. 15–58;
- – “La doble naturaleza del juego que es la novela cervantina: (El Curioso impertinente)”, en La razón de la sinrazón que a la razón se hace. Lecturas actuales del Quijote. Burgos: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2005, pp. 289–302.
- B)
Sobre el Quijote:
- – “La inagotable modernidad del Quijote”, en Ínsula, 828, 2015, pp. 17–21;
- – “La lectura del Quijote, una aventura apasionante”, Ínsula, 625–626, 1999, pp. 4–5;
- – “… «Y lo demás que contiene son episodios» (La fábula y los episodios en el Quijote)”, en Castilla, 18, 1993, pp. 19–40;
- – “La compartida responsabilidad de la escritura desatada del Quijote”, en Criticón, 46, 1989, pp. 41–62.
- C)
Sobre el Persiles:
- – “Imágenes, utopías y persuasión en Cervantes: el engaño a los ojos”, en XXVI Coloquio Cervantino Internacional. Trascendencia de Cervantes en las artes. Guanajuato: Museo Iconográfico del Quijote, 2016, pp. 39–64.
- D)
Sobre las Novelas ejemplares:
- – “El licenciado Vidriera: la inestabilidad onomástica y la polémica «de auxiliis»”, en Cincinnati Romance Review, 37, pp. 6–23;
- – “Algunas claves del «Misterio escondido» de El licenciado Vidriera”, Ínsula, 799–800, 2013, pp. 14–17.
- E)
Sobre atribuciones cervantinas:
- – “Atribuciones cervantinas desde la estilometría: el entremés de Los mirones”, en Laín Corona, Guillermo y Rocío Santiago Nogales (eds.), Cartografía teatral. En homenaje al profesor José Romera Castillo. Madrid: Visor, 2019, pp. 151–168;
- – “Más allá del romancero: Entremés de los romances”, en Edad de Oro, 32, 2013, pp. 31–45;
- – “La cuestionada autoría del Diálogo entre Cilenia y Selanio”, en Blasco Pascual, Javier; Marín Cepeda, Patricia y Cristina Ruiz Urbón (eds.), “Hos ego versículos feci…”. Estudios de atribución y plagio. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2010, pp. 19–74.
Al reunir ahora la totalidad de trabajos que forman parte de ese libro, he intentado que los mismos reflejaran el edificio completo de lo que son mis ideas sobre el arte narrativo cervantino, y así vienen a complementar lo ya recogido en libros como Cervantes, raro inventor (2005) o Cervantes, un hombre que escribe (2006) o en la “Presentación” de la Novelas ejemplares (2001).
En cualquiera de los casos, siempre es motivo de celebración para quien los parió la reunión bajo un mismo techo de tantos frutos (maduros o en agraz) que se hallaban dispersos, sobre todo porque son una oportunidad más para recordar y agradecer a todas aquellas personas que, de alguna manera han contribuido a la génesis de todo lo que late en las páginas que siguen: a Miguel de Cervantes; a mis maestros Félix Monge, Víctor García de la Concha, y Ricardo Gullón; a mis colegas Pilar Celma, Emilio de Miguel, Florencio Sevilla, Antonio Rey Hazas, Anastasio Rojo, Manuel Pérez López, Teresa Gómez Trueba, Carmen Morán, Patricia Marín Cepeda; a la editorial Difácil y al Museo Iconográfico del Quijote; y, finalmente, a José Montero Reguera, cervantista admirado y querido, cuyas generosas palabras abren esta recopilación de ensayos.
PRÓLOGO
Javier Blasco Pascual, catedrático de literatura española en la Universidad de Valladolid, reúne en este tomo una quincena de trabajos cervantinos publicados previamente en revistas especializadas y volúmenes diversos, aparecidos a un lado y otro del océano Atlántico. Debe ser destacada, en primer lugar, la oportunidad de esta decisión que permite recoger aquellos unitariamente, de tal manera que se facilita al lector –curioso, especializado, ingenuo– la lectura de unos textos de no siempre fácil acceso. Debe añadirse, además, que no se trata de una mera yuxtaposición: todos los materiales previos han sido sometidos a una conveniente revisión que evita repeticiones innecesarias y saltos bruscos en la manera de afrontar los temas propuestos.
El autor complementa (y concluye) con esta sus aproximaciones cervantinas extensas previas: la que publicó en el Centro de Estudios Cervantinos de Guanajuato (Cervantes, raro inventor, 1998), después ampliada en su versión española, con idéntico título (Centro de Estudios Cervantinos, 2005); y su biografía de Cervantes, también en dos versiones (Miguel de Cervantes. Regocijo de las musas, Universidad de Valladolid, 2005; Miguel de Cervantes: un hombre que escribe, Valladolid, Difácil, 2006). La suma de ambas publicaciones ayuda a entender esta tercera, en la que se aúna la reflexión crítica sobre la capacidad de Cervantes como novelador en un mundo literario que está cambiando apresuradamente en el cruce de los siglos XVI y XVII, y la reflexión sobre un “Cervantes de carne y hueso”, que conviene recuperar, lejos de esa postura, ensalzada en España por Unamuno, según la cual “nos sentimos más próximos a las figuras de ficción que a la persona por cuya ánima alienta” en “[…] un momento de la crítica que ha vaciado de todo prestigio cualquier intento de reflexión sobre la intentio auctoris, dando prioridad absoluta a la intentio operis”.
La relectura del índice sintetiza bien este compromiso de su autor, quien, bien pertrechado de sus conocimientos filológicos, teóricos e histórico- literarios, nos sumerje en aquel mundo en transformación donde surge un nuevo tipo de lector, acorde con una literatura que incorpora otros alcances y dimensiones: complicidad entre aquel y el autor, variedad de posibles interpretaciones, una censura que hay que burlar, implicaciones de tipo comercial y económico, y un oficio, el de escritor profesional, que comienza a ofrecer ejemplos de importancia.
Alejado del cervantismo asociativo, su presencia, no obstante, en cátedras prestigiosas, revistas especializadas y volúmenes de amplia temática en los que Javier Blasco ponía la nota cervantista ha sido constante en los últimos treinta años: a 1989 remite el primero de los trabajos recuperados y a 2019 el último. El ritmo de publicación se intensifica entre 2001 y 2019, en consonancia con la celebración sucesiva de varios centenarios cervantinos, motivo por que el profesor de la universidad vallisoletana fue reiteradamente requerido desde instituciones muy diversas. A estos años remiten también sus trabajos −¿habrá ocasión para que los reúna en volumen?− sobre el Quijote de 1614 (aquí excluidos), que incorporaron un grado de rigor filológico, sensatez, elegancia y ejercicio crítico que yo agradezco especialmente y de los que me “aproveché” en el mejor sentido de la palabra.
Vuelve, en efecto, Blasco sobre el autor, sobre su arte de narrar en ese nuevo mundo que abrió el Guzmán de Alfarache y supo roturar bien Miguel de Cervantes para dar nacimiento a la novela (no la novella de origen italiano, donde también ofreció un capítulo singular de historia literaria) a partir de un libro que se imprimió a finales de 1604, que salió con el temor –¿acaso impostado?– de un escritor sólidamente asentado –frente a lo que se ha querido trasladar durante siglos– en la república literaria de su tiempo. Ese temor –real, impostado– se convirtió muy poco después en conciencia absoluta de sus capacidades como escritor: “yo soy el primero que he novelado en lengua castellana”; “el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, el regocijo de las musas”, “el gran Persiles […] con que mi nombre y obras multiplique”, “libro que se atreve a competir con Heliodoro…”
Escritor y no solo novelista –aunque en este libro queda circunscrito casi exclusivamente a lo segundo– puesto que el mismo hombre que escribe afirmaciones como las anteriores es quien, a la vez, publica en 1615 un tomo con dieciséis piezas teatrales (ocho largas, ocho breves, casi todas en verso) y se despide anunciando que tiene en mente un “Famoso Bernardo” (acaso un poema épico), la segunda parte de La Galatea (relato pastoril entreverado de versos) y unas Semanas del jardín, libro que tiene poco que ver con ese diálogo sobre el que Blasco proporciona importantes claves al final de este volumen, y sí, con un probable conjunto de novelas cortas.
De acuerdo con un esquema clásico, de lo general a lo particular, se abordan, primero, cuestiones relativas al universo del libro y la lectura; seguidamente, otras de carácter más teórico –pero siempre apoyadas en textos de aquel tiempo– sobre aspectos básicos para entender el arte narrativo de Cervantes: romance, fábula, episodios, “mesa de trucos” (la novela como un juego), verosimilitud, imitación, ejemplaridad, entre otras. En todas ellas, la claridad expositiva unida a la riqueza de ideas y a una erudición incorporada con sabiduría facilitan la lectura y reflexión posterior de quienes se acerquen a estas páginas.
Lo particular se cifra en las páginas dedicadas a los dos Quijotes, que desarrollan con pormenor algunas de las cuestiones planteadas, a una novela ejemplar, El licenciado Vidriera, y al Persiles, buena piedra de toque para explicar aquellos momentos en que palabra e imagen se unen de manera estrecha e influyen en los personajes a quienes se dirigen.
Atento siempre a novedades críticas e investigaciones procedentes de otros ámbitos académicos, deja el final de este volumen para inteligentes y cautas aplicaciones de la lingüística forense y de la estilometría a textos cervantinos o atribuidos en ocasiones a Cervantes; son tres, en este caso, a los que Blasco hace “pepitoria”: el entremés de los Romances, el de los Mirones y el Diálogo entre Cilenia y Selanio, conservado en la Biblioteca Colombina. La riqueza de la documentación aportada, el rigor en su aplicación, el método, la elegancia con investigaciones previas que enjuicia en un hermoso debate crítico (Madrigal, Rey Hazas) y las conclusiones a las que se llega, ofrecen una aguja de marear espléndida aplicable no solo al caso cervantino. Los nombres de fray Alonso de Cabrera (para el Diálogo), Salas Barbadillo (Mirones) y Lobo Lasso de la Vega (Romances) vuelven con fuerza tras este análisis que ofrece otros muchos matices y consideraciones de interés.
Permítaseme acabar con una nota personal: la lectura de los textos de Javier Blasco me ha acompañado siempre; casi desde mis años de estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid, donde le conocí y comencé a tratarle. De aquellos años data el texto sobre la fábula y los episodios del Quijote que tanto me ayudó en mis comienzos como cervantista. He recorrido, en los mismos años que enmarcan este libro, caminos semejantes, a veces en orden inverso, pero con planteamientos y objetivos parecidos. Han pasado desde entonces muchos años en los que el afecto, el respeto y la admiración han sido –son– invariables; por ello, que haya querido acudir a mí para saludar este nuevo libro constituye un honor que agradezco ex toto corde y que me permito usar para recomendarlo. Pasen, pasen y lean.
José Montero Reguera
Catedrático de la Universidad de Vigo
CERVANTES Y LA LECTURA DE LA REALIDAD
En su Vértigo del Quijote escribe Raimundo Lida:
Extraño modo de literatura que, sonriendo, nos empuja a trascender lo literario y a ver precisamente la culminación de lo literario en ese ir más allá (Lida: 1988, p. 21).
Si el siglo XVIII, desde el racionalismo neoclasicista, nos legó una imagen de la obra cervantina como sátira realista, cuyo objetivo es poner en aviso al lector contra los peligros de una imaginación extraviada, el romanticismo, con Schlegel a la cabeza, descubre en los escritos de Cervantes el nacimiento de un héroe positivo, cuya locura es una firme apuesta a favor de la imaginación en tanto fuerza liberadora y motor de una ética idealista.
El siglo XX ha continuado con el debate, sin resolverlo y sin hacer grandes aportaciones en el ensayo de nuevas vías interpretativas para el texto cervantino. Hasta tal punto es así, que podamos afirmar que las mayores y mejores aportaciones al cervantismo llegan, en este siglo, de la pluma de los creadores. Los nombres de Unamuno, Azorín, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Borges, Carpentier, Sábato, en español; y los de Pirandello, Kafka, Faulkner, Dostoiewski, Kundera, más allá del ámbito del hispanismo, son suficientemente elocuentes de lo que digo. Fuera de la inteligente lección de cervantismo que nos llega por este camino, sólo cabe reseñar la dirección abierta por Ortega, y magistralmente secundada por Américo Castro y por Leo Spitzer, desde los postulados fenomenológicos que sustentan la tesis de las Meditaciones del Quijote sobre el eje del concepto de perspectivismo, así como los recientes estudios empeñados en profundizar en el arte narrativo cervantino antes de atreverse a postular cualquier hipótesis interpretativa. Pero la apuesta de Ortega, que no deja de ser una apuesta de compromiso con la que afrontar la dialéctica entre la crítica “idealista” y la crítica “realista”, no resuelve el problema y ofrece varios flancos débiles —como veremos—, en tanto que las apuestas por analizar el funcionamiento del taller cervantino, en la mayor parte de los casos, suelen limitarse a una descripción de técnicas.
Así, en los inicios del siglo XXI, nos hallamos en una especie de callejón sin salida en lo que respecta a la cuestión de la intentio operis que encierra el libro cervantino. No es posible, con lo que sabemos, negar la voluntad de sátira hacia la literatura caballeresca en el Quijote. Pero, a la vez, tampoco podemos negar la simpatía cervantina hacia el idealismo encarnado por su personaje. Cualquier lectura excluyente, en este sentido, se invalida a sí misma.
Tan sólo se me ocurren dos caminos para salir de esta especie de atolladero crítico en el que parecemos encontrarnos:
- 1) Volver a armar los ensayos hermenéuticos con las herramientas de la vieja filología. Y no reclamo ahora regresar al positivismo decimonónico, sino tomar conciencia de que el texto cervantino no se produce en el aire, sino que nace en el epicentro de varios terremotos que sacuden las ideas y la vida literaria de su tiempo; que nace, por ejemplo, en el seno de un debate ético sobre la legitimidad de los libros; debate que, a su vez, se ve inmerso en una profunda y crítica reflexión de carácter epistemológico que tiene por objeto dilucidar la naturaleza y los límites del conocimiento; y que, también, lleva anejo un debate literario, no menos acalorado que los anteriores, sobre la justificación del romanzo.
- 2) Profundizar en la lectura de Cervantes como ser de carne y hueso. Unamuno nos legó una imagen amputada de Cervantes a la que todavía la mayor parte de la crítica sigue fiel.
De estas líneas que acabo de señalar, en las reflexiones que siguen voy a dejar de lado la primera de ellas (a la que atendí creo que de una manera suficiente en mi libro Cervantes, raro inventor), para centrarme exclusivamente en la segunda. Cuando se leen muchas de las cosas que en la actualidad se escriben sobre el arte literario cervantino, uno (aparte de admirar la sutileza con la que los críticos prueban sobre el texto de Cervantes la funcionalidad de categorías de la moderna semiótica, tales como narratario, narrador implícito, lector modelo, lector implícito, autor implícito, etcétera), uno, digo, se sorprende del olvido en tales estudios de Miguel de Cervantes Saavedra, ser de carne y hueso que es el que puso en pie el teatrillo y el que mueve los hilos de todo, también de los venerables conceptos semióticos a los que los críticos se aplican. Es como si, prendados con la tramoya, con las cruces y con los hilos que mueven a las marionetas, agotásemos en ellos todos los aplausos sin dedicar ni siquiera el último a la persona que, tras las bambalinas, mueve todos los hilos.
Uno tiene la impresión de que a veces los críticos actuamos ante la obra de Cervantes como el propio don Quijote ante el teatrillo de Ginés de Pasamonte y nos sentimos, como se sintió el personaje ante Melisendra, más próximos a las figuras de ficción que a la persona por cuya ánima alienta. Mucha culpa de esto la tiene, sin duda, Miguel de Unamuno, que en Vida de don Quijote y Sancho escribió cosas muy quijotescas y muy nivolescas acerca de Miguel de Cervantes:
No hemos de tener nosotros por el milagro mayor de don Quijote [grita don Miguel… de Unamuno] el que hubiese hecho escribir la historia de su vida a un hombre que, como Cervantes, mostró en sus demás trabajos la endeblez de su ingenio y cuán por debajo estaba, en el orden natural de las cosas, de lo que para contar las hazañas de Ingenioso Hidalgo, y tal cual él las contó, se requería… Por lo cual es de creer que el historiador arábigo Cicle Hamete Benengeli no es puro recurso literario, sino que encubre una profunda verdad, cual es la de que esta historia se la dictó a Cervantes otro que llevaba dentro de sí (1961: 226).
Miguel de Cervantes queda convertido, con un sólo plumazo del otro Miguel, en un ingenio lego, vulgar y escasamente formado que, por casualidad, participó en el milagro del Quijote. Esto, que si no llevara la firma de Unamuno sería una sandez, ha recibido carta de naturaleza en la generalidad de la crítica y se repite por doquier, incluso en boca de críticos oficialmente muy autorizados, como Francisco Rico. Sin duda, a ello ha contribuido también un momento de la crítica del siglo XX, que ha vaciado de todo prestigio cualquier intento de reflexión sobre la intentio auctoris, dando prioridad absoluta a la intentio operis. Con estos juicios, no pretendo ahora un reaccionario regreso a viejas formas del positivismo decimonónico, sino algo mucho más modesto: constatar que el lector in fabula también está sujeto a ciertos “límites de interpretación”.
Cervantes carece de una biografía a la altura de las de autores como Shakespeare, Bacon, Descartes o, entre los autores del momento, el mismo Lope, a pesar de que su vida posee una dimensión novelesca extraordinaria. De la vida de Cervantes conocemos bastante. Y aunque la documentación ofrece lagunas considerables para ciertos momentos de su existencia (por ejemplo, lo que se relaciona con su juventud y, especialmente, con su precipitado viaje a Italia y su alistamiento en los ejércitos mandados por don Juan de Austria), biografías como la de Astrana Marín o, mucho más moderna, la de Canavaggio o la mía propia, registran la mayor parte de los pasos dados en vida por el autor del Quijote. Y, sin embargo, ignoramos prácticamente todo del pensamiento de Cervantes. El libro de don Américo, que lleva este título, está reclamando a gritos una revisión, aunque su prosa y el espíritu que lo anima sigan despertando nuestra admiración y ofreciendo innegables valores.
En el camino en el que pretendo ubicar la propuesta de estas páginas se halla el despeñadero de la desacreditada intentio auctoris. Y me cuidaré mucho de deslizarme por él, pero prejuicios críticos no pueden —con Cervantes, no— hacernos olvidar que, como nos enseña Raimundo Lida, el Quijote es un “extraño modo de literatura que sonriendo, nos empuja a trascender lo literario […]. Y a ver precisamente la culminación de lo literario en ese ir más allá”. El Quijote es, efectivamente, un libro que empieza en la literatura y acaba en la vida; es decir, en ese espacio que compartimos Cervantes y sus lectores, lo que nos autoriza a preguntarnos qué es lo que el autor piensa de tantas cuestiones como su tiempo tiene planteadas.
Details
- Pages
- 354
- ISBN (PDF)
- 9783631914625
- ISBN (ePUB)
- 9783631914632
- ISBN (Hardcover)
- 9783631914618
- DOI
- 10.3726/b21548
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (July)
- Keywords
- Novela lector realidad ejemplaridad verosimilitud poema épico
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 354 p., 2 il. blanco/negro, 32 tablas.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG