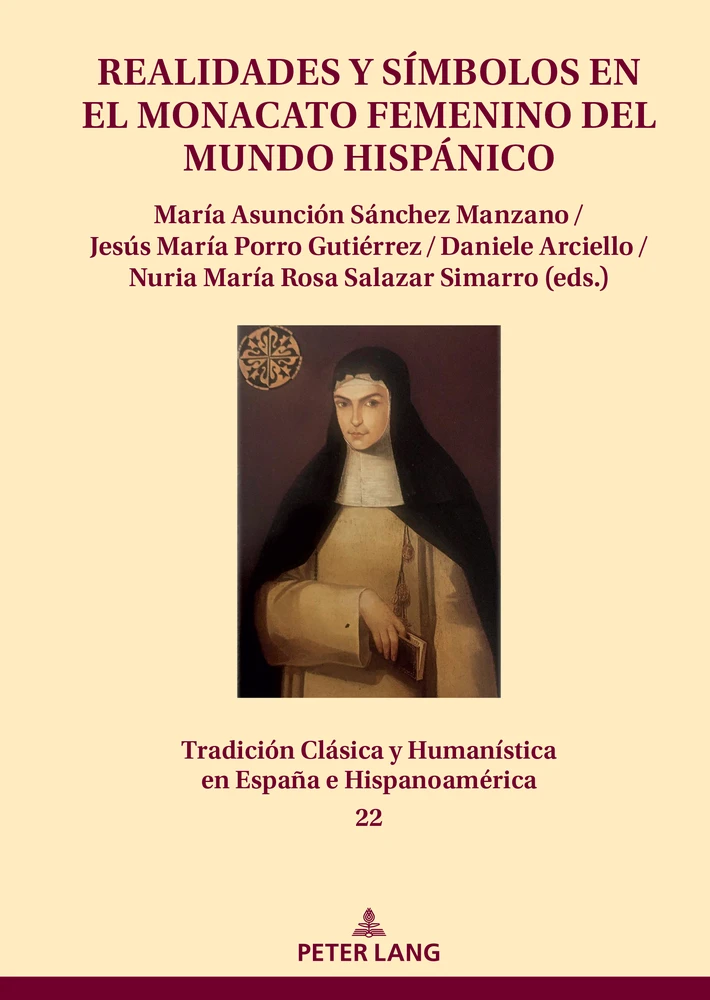Realidades y símbolos en el monacato femenino del mundo hispánico
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- ÍNDICE
- Introducción Introduction
- Monacato americano I. Fundaciones y sociedad
- Falsas revelaciones y la doctrina de los alumbrados: Sor Agustina de Santa Clara ante la Inquisición novohispana en 1598 False revelations and the doctrine of the “alumbrados”: Sister Agustina de Santa Clara before the Inquisition of New Spain in 1598
- Atisbos en el papel: los documentos sobre esclavos del convento de la Encarnación de la ciudad de México, 1602–1713 Glimpsing through papers: The Documentation on Slaves of La Encarnación Convent, Mexico City, 1602-1713
- El convento de Jesús María de Guadalajara. La transición entre beaterio y colegio (1670–1721) The Convent of Jesús María de Guadalajara. The transition from beaterio to college (1670–1721)
- Las Clarisas Capuchinas en el Norte de México: la comunidad de Guadalupe, Zacatecas, 1920–1926 The order of Clarisas Capuchinas in the North of Mexico: the community of Guadalupe, Zacatecas, 1920–1926
- Beaterio de Nuestra Señora de Belén: 350 años de historia Beaterio of Our Lady of Bethlehem: 350 Years of History
- Monacato americano II. Literatura y arte monacal americanos
- Mujeres creadoras de la América española Creative women of Spanish America
- La Historia de la Monja Alférez (c. 1626) en su hibridismo literario: modelo y contramodelo de escritura conventual The Historia de la Monja Alférez (c. 1626) in its literary hybridism: model and counter-model of conventual writing
- Piedad y munificencia femenina en la Ciudad de México a mediados del siglo XVII Feminine piety and munificence in the City of Mexico in the mid-17th century
- Monacato español I. Fundaciones y sociedad
- Mulieres sorores: inventario de los monasterios femeninos al sur de la Corona de Aragón, 1427–1524 Mulieres sorores: inventory of the female monasteries south of the Crown of Aragón, 1427–1524
- Invitar a comer al Señor. El Domingo de Ramos en el Carmelo Descalzo Inviting the Lord to dine: Palm Sunday in the Discalced Carmelites
- Las consecuencias de la legislación desamortizadora en los conventos femeninos de Trujillo: de la desamortización de Godoy a la de Mendizábal* The consequences of the confiscation legislation in the female convents of Trujillo: from the confiscation of Godoy to that of Mendizabal
- Entre el convento y el psiquiátrico: presencia monacal femenina en el Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela)* Between the convent and the psychiatric: female monastic presence in the Psychiatric Hospital of Conxo (Santiago de Compostela)
- Monacato español II. Arte y literatura
- Las penitencias violentas en las hagiografías sobre sor Ana Ponce de León, sor Juana de Jesús María y sor Jacinta de Atondo Violent penances in the hagiographies on Sister Ana Ponce de León, Sister Juana de Jesús María and Sister Jacinta de Atondo
- El incremento de retratos de mujeres venerables en el Barroco español The increase in portraits of venerable women in the Spanish Baroque
- Semblanza de una mujer docta en el monacato español del siglo XX: sor Cristina de la Cruz de Arteaga Semblance of a learned woman in the Spanish monasticism of the 20th century: sister Cristina de la Cruz de Arteaga
Universidad de León, España
ORCID: 0000-0002-2824-7027
Universidad de Valladolid
ORCID: 0000-0002-9005-5093
Universidad de León, España
ORCID: 0000-0003-0754-6527
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH, México
ORCID: 0000-0002-3405-6833
IntroducciónIntroduction
Los estudios sobre el monacato femenino están adquiriendo una gran relevancia en los últimos tiempos. Del desinterés de siglos, cuando los investigadores casi se avergonzaban de tratar “asuntos de monjas”, se ha pasado a una eclosión de trabajos, en la medida en que se comprueba que la vida monacal fémina era un reflejo de la sociedad, como lo sigue siendo en la actualidad, lo que explica la crisis que se viene viviendo desde hace décadas. El tradicional aislamiento en el que se cree que vivían aquellas mujeres no era tan llamativo como a veces nos parece, ya que en los claustros se reflejaba todo el devenir de una sociedad, desde las luchas por el poder hasta los vicios morales. Sin duda, los estudiosos de los asuntos de género han colaborado en este proceso, puesto que uno de los mejores filones para la investigación sobre lo femenino en el mundo cristiano es el de los monasterios por su abundante documentación, representaciones figuradas en pintura y escultura, bibliotecas que reflejan los gustos e imposiciones de las lectoras, conservación de tradiciones, etc. Todo ello ha ayudado a recrear una imagen de la mujer difícil de obtener en el mundo de los laicos.
Otro aspecto ha resultado especialmente atractivo: el de la mujer intelectual, aquella que pudo expresar sus cualidades como pensadora más allá del ámbito doméstico. No se quiere decir con esto que las mujeres en los monasterios gozasen de una total libertad de expresión para manifestar sus deseos, sus sueños o sus pensamientos más profundos, pero al menos tenían cierta capacidad de poderlo hacer, aunque tuviesen que ocultarlo con una retórica que no atentase contra la ortodoxia. Así, entre las mujeres de las que se tiene conocimiento como intelectuales, destacan las del ámbito religioso, y por tanto, sus producciones textuales versaban especialmente sobre asuntos relacionados con la fe cristiana, fueran estos de carácter moral, espiritual o biográfico.
El elenco de mujeres reconocidas por su producción se abriría fundamentalmente con Paula de Roma (347–404) y Escolástica de Nursia (480–543), a las que se irían añadiendo a lo largo de la historia nombres como Hildegarda de Bingen (1098–1179), Gertrudis la Magna (1256–1302), Brígida de Suecia (¿1302?-1373), Catalina de Siena (1347–1380), Teresa de Jesús (1515–1582), María de Jesús de Ágreda (1602–1665), Juana Inés de la Cruz (1648–1695), Gertrudis de San Ildefonso (1645–1709), Josefa Castillo (1671–1742) y un larguísimo etcétera. Incluso algunas de ellas mostraron especial interés en el campo de la ciencia, y muy particularmente de la astrología, como María de Jesús de Ágreda y Juana Inés de la Cruz.
En el campo de la literatura, fueron muchas las que dejaron memoria de sus vidas o las que fueron objeto de hagiografías a través de sus confesores y admiradores. Precisamente esto era lo que limitaba su capacidad creadora, al verse condicionadas por las influencias de estos o por las autoridades eclesiástica (siempre varones) para evitar las sospechas y las dudas y, por consiguiente, su condena. Es decir, aunque su potencialidad como autoras y su autonomía fuesen mayores que las de las mujeres laicas, no por ello dejaban de ser víctimas del control eclesiástico que ejercían los varones. A veces, experimentaban alguna presión a través de las propias abadesas, sometidas al poder de obispos o de provinciales de las órdenes religiosas masculinas, pero al mismo tiempo dependientes de unas subordinadas. Ciertamente, cada cierto tiempo debían votar en una elección aparentemente libre, aunque muchas veces determinada por fuerzas externas a la vida monacal, lo que curiosamente sigue ocurriendo hasta nuestros días.
Una autonomía limitada era el inicio de un proceso en la vida de la mujer que, llamativamente, se generaba en el mundo religioso de la clausura, donde se podían ocultar muchas cosas y donde, al no existir relación directa con los varones, la supeditación, que no dejaba de existir con las autoridades eclesiásticas, se hacía más llevadera. La falta de unas ataduras directas y continuas, como tenía la mujer casada, suponía cierta liberación, que se manifestaba en la propia vida con cierta disposición de tiempo, sobre todo si se era monja de velo negro, como para poder desarrollar unas capacidades del tipo que fueran, pero con alguna libertad. Aquellas monjas, por tanto, no eran las esposas del héroe, que esperaban pacientes su regreso y se supeditaban a sus deseos. Su esposo era inmaterial y su exigencia era espiritual, no temporal, lo que favorecía su capacidad creadora para dejar una mayor huella en la historia, aunque a veces se destruyeran escritos al morir las autoras.
El presente volumen aborda varios trabajos sobre el mundo monacal femenino hispánico, cuyo contenido se vincula con la capacidad creadora y el desarrollo cultural y económico. Se han organizado en cuatro grandes bloques; los dos primeros referentes al mundo americano y de manera muy especial a México, aunque existen también trabajos sobre Guatemala y Chile. Los dos últimos bloques se relacionan con el monacato propiamente español. En ambos casos, tales bloques dan testimonio, por un lado, de las fundaciones y las relaciones con la sociedad y, por otro, de las manifestaciones artísticas y literarias. A través de estos trabajos se nos dan a conocer aspectos propios del monacato, que con frecuencia pueden hacerse extensivos a otros estudios.
Las fundaciones y la evolución que estas comunidades han tenido suponen un tema insoslayable, que se refleja en varios artículos. De la herencia medieval es el trabajo de González Hernández “Mulieres sorores: inventario de los monasterios femeninos al sur de la Corona d’Aragó, 1427–1524”. Hay referencias a la evolución que con frecuencia afectaba a los recogimientos femeninos, a partir de beaterios iniciales, y se aprecia en el trabajo mexicano de Juárez Becerra, “El convento de Jesús María de Guadalajara. La transición entre beaterio y colegio (1670–1721)”; en la misma línea y en Guatemala el trabajo de Anchisi, “Beaterio de Nuestra Señora de Belén: 50 años de historia”; o con un sentido más contemporáneo y ante la crisis de la vida monacal actual, la reconversión de aquellos recogimientos en centros con otras funciones, como nos los expone Valiño Vázquez en “Entre el convento y el psiquiátrico: presencia monacal femenina en Conxo (Santiago de Compostela)”. En cuanto a las fundaciones contemporáneas, que no siempre han sido las mejor estudiadas, se presenta el trabajo de Robles Escalera sobre las que se ubican en el norte de México: “Las Clarisas Capuchinas en el Norte de México: la comunidad de Guadalupe, Zacatecas, 1920–1926”.
En esa evolución, son de especial interés las desamortizaciones que se produjeron en el siglo XIX y cómo afectaron a las instituciones monacales femeninas existentes. Así lo expone Tovar Pulido respecto de los monasterios de Trujillo (Cáceres): “Las consecuencias de la legislación desamortizadora en los conventos femeninos de Trujillo: de la desamortización de Godoy a la de Mendizábal”.
Asuntos de la vida diaria y de las relaciones con la sociedad se aprecian en casi todos los trabajos que se presentan; sin embargo, es especialmente concreto el de Calderón y Ciaramitaro sobre los esclavos del gran monasterio de la Encarnación de México, de monjas concepcionistas: “Atisbos en el papel: los documentos sobre esclavos del convento de la Encarnación de la ciudad de México, 1602–1713”. La vida monacal también dio importancia a sus fiestas especiales. Unas tenían que ver con la liturgia tradicional de celebraciones, a las que las monjas podían dotar de una especial solemnidad en determinadas fiestas, como lo refleja el trabajo de Peñas Martín “Celebraciones conventuales: Invitar a comer al Señor. El Domingo de Ramos en el Carmelo Descalzo”.
La heterodoxia en la vida monacal ha sido un tema estudiado con frecuencia y en esta obra tiene representación en el trabajo de Hernández de Olarte en el tránsito del siglo XVI al XVII, sobre la monja dominica de Puebla de los Ángeles, procesada por sus ideas iluministas: “Falsas revelaciones y la doctrina de los alumbrados: Sor Agustina de Santa Clara ante la Inquisición novohispana en 1598”. Los monasterios femeninos fueron un buen reducto, tanto para las creaciones literarias, en forma de biografías y hagiografías, como para los libros de espiritualidad. Dentro de este volumen se hace mención de algunos trabajos, como el de Silvia Guadalupe Alarcón, que nos introduce en el mundo de las mujeres creadoras, presentando el ejemplo de varias monjas hispanoamericanas, especialmente del ámbito de la Nueva España: “Mujeres creadoras de la América española”.
En aquellas creaciones monjiles que trataban sobre las biografías, el sufrimiento y el dolor espiritual y corporal eran esenciales, como lo prueba el capítulo de Yasmina Suboh “Las penitencias violentas en las hagiografías sobre Sor Ana Ponce de León, Sor Juana de Jesús María y Sor Jacinta de Atondo”. Un carácter más épico y excepcional tuvo la vida de la Monja Alférez, Catalina de Erauso, trabajada por Irene Castelló en “La Historia de la Monja Alférez (c. 1626) en su hibridismo literario: modelo y contramodelo de escritura conventual”. El presente volumen contiene también un estudio sobre una de las monjas españolas más famosas del siglo XX por la actividad intelectual que desarrolló y por la reforma de la orden femenina jerónima. El capítulo escrito por Juana Coronada Gómez González, “Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, semblanza de una mujer docta en el monacato español del siglo XX”, contribuye al estudio de esta figura femenina.
Los monasterios femeninos también han sido espacios para la conservación de la producción artística,, y las creaciones estéticas las acompañaron a lo largo de los siglos. Con frecuencia la destreza de estas monjas en las artes era favorecida por mecenas, tal y como lo trata para México Cristina Ratto: “Piedad y munificencia femenina en la Ciudad de México a mediados del siglo XVII”. Además de los fondos artísticos de los monasterios, sobre todo de pintura religiosa, un aspecto que tener en cuenta es la representación de las propias monjas, tal vez en un acto de vanitas o simplemente de recuerdo de aquellas mujeres con las que se había convivido. Sobre los retratos aporta información el trabajo de María Victoria Zaragoza, “El incremento de retratos de mujeres venerables en el Barroco español”.
Como se puede apreciar, esta obra aborda diferentes aspectos de la vida monacal femenina, desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, y nos mueve a profundizar en el tema. Así, aunque haya habido muchos estudios en las últimas décadas, a partir de mediados del siglo XX, parece que el campo de investigación sigue abierto, y son muchas las aristas desde las que se puede abordar el mundo monacal femenino.
Nuestros agradecimientos van dirigidos a las autoras y los autores que han contribuido a la realización de este volumen y a los evaluadores anónimos, que han juzgado positivamente los estudios que lo conforman y han aportado valiosas correcciones. Asimismo, hemos de agradecer la contribución económica del proyecto dirigido por el Dr. Jesús Paniagua Pérez “La herencia clásica y humanística: la alegoría en el mundo hispánico”, patrocinado por la Junta de Castilla y León con fondos FEDER, y la aportación investigadora de sus integrantes; los miembros del Instituto Universitario de investigación de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC), del Grupo de Investigación Reconocido «HUMANISTAS» (BB249), ambos de la Universidad de León (España), y de la Unidad de Investigación Consolidada número 319 de la Junta de Castilla y León. Por último, diremos agradecidos que, se ha contado con la colaboración y disposición del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH).
Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Historia
ORCID: 0000-0002-0834-7311
Falsas revelaciones y la doctrina de los alumbrados: Sor Agustina de Santa Clara ante la Inquisición novohispana en 1598False revelations and the doctrine of the “alumbrados”: Sister Agustina de Santa Clara before the Inquisition of New Spain in 1598
PALABRAS CLAVE: Falsas revelaciones, monja, alumbrados, InquisiciónRESUMEN Dentro de la vida conventual femenina en España y Nueva España del siglo XVI fue común que muchas monjas dijeran tener revelaciones y visiones celestiales. Realizaban ejercicios espirituales para conseguirlas y quienes lograban tenerlas gozaban de gran prestigio entre sus comunidades y los lugares donde vivían. Existen casos documentados -muy pocos estudiados hasta ahora- donde algunas religiosas fingieron tener revelaciones, lo que las llevó a ser procesadas por la Inquisición. Ejemplo de esto es el de la monja poblana sor Agustina de Santa Clara, quien además se descubrió que tenía una relación con su capellán, Juan Plata; ambos justificaron su conducta a partir de la doctrina alumbradista. En el capítulo se ahondan las razones que tuvo esta mujer para actuar como lo hizo, la forma como fue percibida en su convento y fuera de él, así como la reacción de los inquisidores ante el asunto y el castigo que recibió.
KEY WORDS: false revelations, nun, Illuminati, InquisitionABSTRACT In 16th century convent life of Spain and New Spain it was common for many nuns to claim to have revelations and celestial visions. They performed spiritual exercises in order to achieve them and those who succeeded enjoyed great prestige in their communities and the places where they lived. There are, up to now, very few documented cases that have been studied in which nuns have pretended to have revelations, leading to their prosecution by the Inquisition. One example is that of the nun from Puebla, sister Agustina de Santa Clara, who it turns out, also had a relationship with her chaplain, Juan Plata. Both justified their conduct by referring to the Illuminati doctrine. This article examines the reasons why this woman acted in the way she did, how such behaviour was perceived in her convent and beyond its walls, as well as the reaction of the inquisitors to this matter and the punishment she received.
1 INTRODUCCIÓN
En 1593, fray Dionisio de Castro, un dominico originario de Extremadura, se encontraba viviendo en Puebla, Nueva España. Atento a lo que ocurría en el convento de monjas de su misma orden, el de Santa Catalina de Siena, comenzó a llamarle la atención las noticias que llegaron a sus oídos sobre la supuesta santidad de sor Agustina de Santa Clara y de su capellán, Juan Plata. Así que decidió averiguar. De acuerdo a su indagación, la religiosa decía haber visto la esencia divina, tener revelaciones sobre hechos futuros y, lo que más le preocupó, que manejaban cierto lenguaje que parecía de alumbrados, como “que fulano está entre los serafines” o que “el trato de fulanos es solo exterior”. Conocedor de lo ocurrido con los alumbrados en España, encontró similitudes con lo que pasaba en su ciudad y resolvió redactar un memorial y enviarlo a la Inquisición para que investigara.
No fue hasta diciembre de 1597 que el inquisidor, en ese entonces Alonso de Peralta, decidió enviar a Pedro Sáenz de Mañozca para que revisara el asunto y así “acudir al remedio necesario, por el daño que se podía esperar en tierra tan nueva, donde con tanto cuidado se deben atajar semejantes novedades” (Huerga, 1986: 641) refiriéndose, claro está, al alumbradismo. Y es que esta doctrina se consideró una herejía (de la cual ahondaremos más adelante) por lo que fue perseguida junto con luteranos, mahometanos y judaizantes. En diversos edictos del siglo XVI se pidió a la población que denunciaran a cualquier persona sospechosa de seguirla, así que el tribunal novohispano se mantuvo a la expectativa en este caso.
En enero de 1598 fueron llamadas a declarar siete religiosas ante el comisario de la Inquisición en Puebla, Alonso Fernández. Fue entonces que se descubrió no solo las supuestas revelaciones de la monja y su trato con los alumbrados, sino su relación amorosa con el capellán y una serie de sucesos que trastornaron a la comunidad por bastante tiempo.
2 LAS INVESTIGACIONES Y LA OPINIÓN DE SUS COMPAÑERAS
En su testimonio, sor Catalina de la Anunciación, priora, señaló que sor Agustina echaba sangre de la boca y que decía ser por la fuerza de espíritu, dijo que cuando tenía mal de corazón se había visto en un prado verde con garzas y entre ellas la madre Teresa de Jesús, estando en la sala de labor decía ser llamada por una voz que no era humana y que debía ser Dios llamándola a su servicio, que alguna vez estando en el coro, sola, quince cuentas de ámbar se convirtieron en estrellas relucientes y que aseguraba haber visto la esencia de Dios siete veces. A Jerónima de los Ángeles le contó que había visto su ánima antes de confesarse, estaba de color morado y después de confesarse era blanca. Contó a unas religiosas que en la pared del coro vio un corazón y que dentro había un Cristo. Un día, estando en el patio, se arrobó y cuando volvió en sí dijo que vio el cielo como abierto y junto con Juan Plata decían que, al estar solos, Dios les revelaba quien se debía quedar con los cargos del convento.1
Avanzada la investigación, se pudo conocer más sobre el trato de ambos. Las monjas declararon que Plata se comunicaba mucho con Agustina de Santa Clara e Inés de San Pedro y entre ellas había muchas rencillas porque él prefería a Agustina, le hacía regalos, estaban mucho tiempo solos en la puerta seglar, el locutorio, el confesionario y en la reja de la iglesia. Sor María de Jesús contó que una noche un primo suyo, el clérigo Alonso López, vio la portería abierta, preguntó quién estaba y le respondió Plata que él, pero también estaba la religiosa y se portaron como “queriendo disimilar cosas”. María de Santo Thomás, dijo que cuando la monja fue maestra de novicias, las alumnas le dijeron que una ocasión subió a la azotea por las escaleras diciendo que quería bajar un nido de pájaros, pero ellas se dieron cuenta que Plata también estaba arriba. Además, Inés de San Pedro (luego de recibir el rechazo del capellán) difundió en el convento que Agustina y él se vieron en el jovenado varias veces a solas.2
Details
- Pages
- 358
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631913437
- ISBN (ePUB)
- 9783631913444
- ISBN (Hardcover)
- 9783631913420
- DOI
- 10.3726/b21481
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- América España Interdisciplinariedad Monacato femenino Siglos XV-XX
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 358 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG