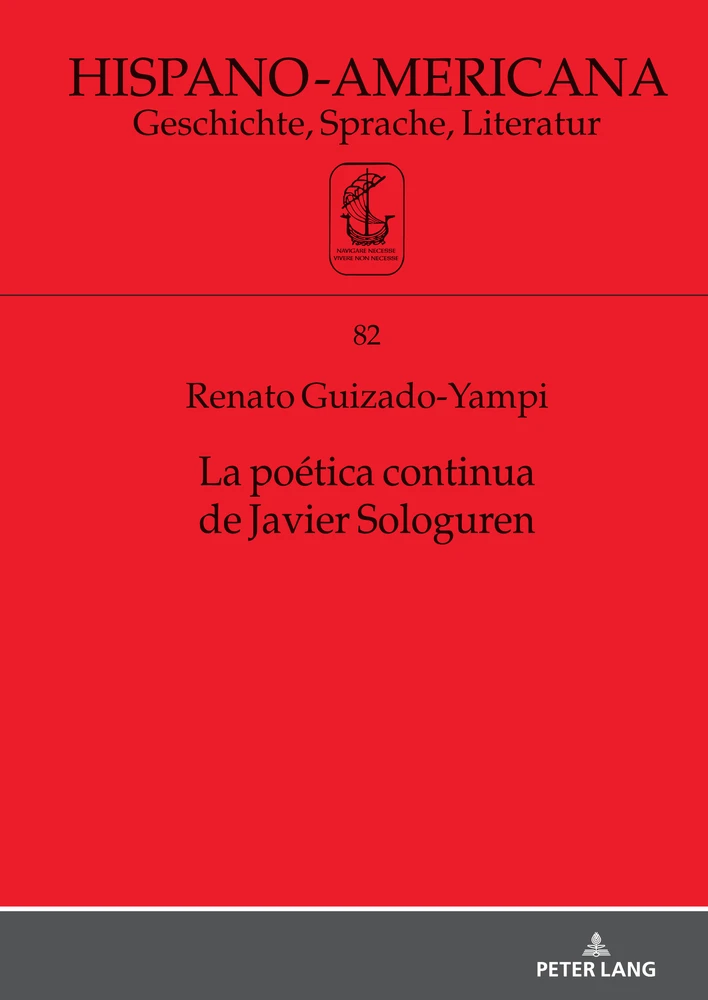Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Agradecimientos
- Prefacio
- PRIMERA PARTE: PERFIL Y ÁMBITO DEL AUTOR
- Capítulo 1 La sensibilidad filológica de Javier Sologuren en su contexto intelectual y generacional
- 1.1. Una vida en marcha con la palabra
- 1.2. La imagen progresiva de Javier Sologuren
- 1.3. La sensibilidad filológica: palabra, amor y conocimiento
- 1.3.1. La formación filológica: El Colegio de México
- 1.4. La generación del 40: hitos y perspectivas
- 1.4.1. La generación del 40 según Sologuren
- 1.4.2. La poesía contemporánea del Perú (1946): ideas de la modernidad poética
- 1.4.3. Bases simbolistas de la modernidad
- Capítulo 2 Acerca de la obra y del corpus
- 2.1. Vida continua, un compendio abierto
- 2.2. Las etapas creativas de Sologuren
- 2.3. Las otras poéticas: prosas y entrevistas
- 2.3.1. El “Proemio” de 1989
- SEGUNDA PARTE: EL PENSAMIENTO POÉTICO DE JAVIER SOLOGUREN
- Capítulo 1 Fundamentos de la poética sologureniana
- 1.1. Una poesía indefectiblemente lírica
- 1.1.1. Patetismo y dulzura
- 1.2. Una poesía de la existencia
- 1.3. Armonía y comunicación
- 1.3.1. Armonía de la especie y pulsión comunicativa
- 1.3.2. Memoria de la especie
- 1.3.3. Coincidentia oppositorum y armonía musical
- 1.4. Asimilación del surrealismo
- 1.5. Sologuren y la poesía pura
- 1.6. El ciclo filológico: una voz hecha de otras voces
- Capítulo 2 El proceso de la escritura: dificultades y nociones
- 2.1. Problemas técnicos del lirismo de Sologuren
- 2.1.1. Primera dificultad: misterio e iluminación
- 2.1.2. Segunda dificultad: el sujeto lírico, comunicación y desdoblamiento
- 2.1.3. Construcción continua de la subjetividad
- 2.2. Nociones de la escritura personal
- 2.3. Consideraciones sobre la forma poética
- 2.3.1. “Dar forma a la pasión”
- 2.3.2. Sentido de la composición y la unidad estructural
- 2.4. La facultad de la imaginación
- 2.4.1. Imaginación y expansión semántica: la sugestión
- 2.4.2. Figuración simbólica y modernidad
- 2.4.3. Variedad de la figuración en Vida continua
- 2.4.4. Fuentes imaginativas de Sologuren
- 2.4.5. Imaginación idiomática
- Capítulo 3 Una poética actualizadora
- 3.1. La tradición viva
- 3.2. Relecturas del Siglo de Oro: afinidades y actualizaciones
- 3.2.1. La originalidad clásica
- 3.2.2. Fray Luis de León: filología, erudición y obra personal
- 3.2.3. Imitación compuesta e hibridismo
- 3.2.4. Garcilaso y la representación de la subjetividad
- 3.2.5. El debate sobre la modernidad de la poesía barroca
- Modernidad de la imaginación conceptista
- La concisión moderna y la preñez conceptista
- El poeta descubridor: desengaño y correspondencias
- 3.3. Tradición española en la nueva poesía peruana
- 3.4. La propuesta híbrida de Sologuren
- TERCERA PARTE: UNA POÉTICA CONTINUA
- Capítulo 1 La maduración artística: hacia la construcción de la subjetividad
- 1.1. Los poemas adolescentes de El Comercio (1939–1940)
- 1.2. Espacialización de la intimidad en los poemas de 1942
- 1.3. Primera asimilación del surrealismo
- 1.4. El morador: viaje al corazón del sueño
- 1.4.1. Un estilo “oscuro” y neogongorino
- Elusión, alusión y cuadro doble
- Una oscuridad comunicativa y mimética
- 1.4.2. Escritura e introspección: “Décimas de entresueño”
- 1.4.3. Contra la supuesta deshumanización de El morador
- 1.4.4. El lirismo simbólico
- 1.4.5. Afinamiento del sentido de la tradición
- Capítulo 2 La mirada extendida del amor: el camino a Detenimientos
- 2.1. Dulzura renacentista y encierro en Diario de Perseo
- 2.2. Detenimientos: un libro para una propuesta consolidada
- 2.2.1. El detenimiento: contemplación creadora
- 2.2.2. Una exploración detenida del amor
- 2.2.3. El cauce ordenado de la imaginación
- Capítulo 3 La etapa mexicana (1948–1950): cenit del parasurrealismo
- 3.1. La esperanza en la palabra
- 3.2. Gramática y métrica de la imaginación “caótica”
- 3.3. Dédalo dormido (1949): una estructura musical
- 3.3.1. “Dédalo dormido”: un arte poética culminante
- 3.3.2. Música, número y orden poético: cuestionamiento del caotismo
- 3.3.3. Dédalo y la perversión de la ciencia: el peligro nuclear
- 3.4. Modular la expansión: poemas de 1950
- Capítulo 4 Los poemas de Suecia (1951–1957): ensayos de la concisión
- 4.1. Buscar (pese a todo) el rostro en la escritura
- 4.2. Espacio real y espacio poetizado
- 4.3. Renovación de la noción de texto: el espacio de la página
- 4.4. Concentración metafórica
- Capítulo 5 “No se comulga en soledad”: amplitud del sujeto lírico (1958–1967)
- 5.1. Nuevas poéticas en un contexto urgente
- 5.2. La reacción genuina de Sologuren
- 5.2.1. Una polifonía lírica
- 5.2.2. Palabras como agua clara
- 5.3. Estancias (1960): revisión y síntesis de la obra
- 5.3.1. El intelecto, el mundo y los afectos
- 5.3.2. Himno y dialogismo
- 5.3.3. Rasgos y semántica de la concisión
- 5.3.4. La lección conceptista
- 5.3.5. Epifanía y sentimiento de religiosidad
- 5.3.6. Procreación y escritura
- 5.4. La crisis del yo en La gruta de la sirena (1960–1966)
- 5.4.1. Revalidar la forma: un poeta en el texto y de texto
- 5.4.2. El nosotros lírico
- 5.4.3. “Memoria de Garcilaso el Inca”: polifonía, mestizaje, amor y reconciliación
- La historia como materia de la poesía
- 5.4.4. Estructura final de La gruta de la sirena: amor y polifonía
- 5.5. Recinto (1967), un poema culminante
- 5.5.1. Centralidad de la polifonía
- 5.5.2. Polifonía y verdad
- 5.5.3. Una reflexión sobre la intertextualidad
- Capítulo 6 Una nueva concisión dialogante: Surcando el aire oscuro y Corola parva
- 6.1. El poema, espacio de encuentro
- 6.1.1. La concisión en el marco de la obra abierta y el poema narrativo
- 6.1.2. El lirismo dialogante
- 6.2. Surcando el aire oscuro: la muerte, el tiempo, lo cotidiano
- 6.2.1. Surcando el amor y la muerte
- 6.2.2. Gramática, métrica y simbolismo del fragmento
- 6.2.3. Fragmento, intertextualidad y filología
- 6.3. Javier Sologuren y el Japón
- 6.3.1. “Poemas a la manera de jaikus” (o haikus simbólicos)
- 6.3.2. Asimilación del haiku
- La reinvención idiomática
- Un ramo de metáforas: la tercera sección de Corola parva
- 6.4. La nueva canción de los poemas tipográficos
- 6.4.1. “¿Qué poeta está en mí?”: el enunciante escritor
- 6.4.2. Límites de la experimentación tipográfica
- 6.4.3. Tipografía y dinamismo lingüístico
- 6.4.4. ¿Recuperación de la letra?
- Capítulo 7 Redención por la palabra. Escorzos de la obra de la década de 1980
- 7.1. La desilusión y la esperanza
- 7.2. El poema (todavía) como lugar de encuentro y melodía
- 7.3. Catorce versos dicen… (1987): defensa de las formas
- 7.3.1. El soneto áureo y las paradojas del vivir
- 7.3.2. Apertura y polisemia del soneto
- 7.3.3. Renovar desde la raíz
- 7.4. Tornaviaje (1989) y la literaturización del autor
- A manera de síntesis
- Bibliografía
Agradecimientos
Que el lector tenga este volumen en sus manos es gracias a los consejos de la profesora María Ángeles Pérez López, que lo acompañaron, con entusiasmo y mucha paciencia, durante los cuatro años de su redacción. Al profesor Ricardo Silva-Santisteban, maestro y amigo entrañable, agradezco la generosidad de haberme proveído de las fuentes que necesité cuando las bibliotecas estaban cerradas por la pandemia. El interés en este proyecto y su confianza en mí lo animaron a compartirme información sobre el proceso editorial de Javier Sologuren y otros recuerdos que de nosotros solo quedan en quienes nos estimaron. Mi gratitud y estima estén también con Pablo Cuadrado y Javier García, amigos que hicieron de Salamanca mi segundo hogar. Finalmente, agradezco a Mayra Camino el cariño y la tranquilidad que me brindó durante la última etapa de redacción de este libro.
Prefacio
La poesía peruana atravesó un apogeo en la primera mitad del siglo XX, durante la cual se forjó una tradición poética nacional en la que los poetas posteriores hallaron una rica diversidad de propuestas estéticas. De José María Eguren caló la sugerencia de escenas y personajes que encarnan la franja silenciosa inherente a toda poesía íntima. De la expresión de César Vallejo nos interpela el vibrar en las torsiones lingüísticas de las tensiones más urgentes de la condición humana. Conocemos distintas razones para afirmar que el poeta, crítico, traductor y editor Javier Sologuren (Lima, 1921–2004) ocupa un lugar inamovible en el canon poético de Hispanoamérica. José Miguel Oviedo destaca el rigor intelectual y la autoexigencia estética que extrañamente encuentra parangón en otros escritores (2012: 212). Ricardo Silva-Santisteban, la solvencia con que esta poesía reúne “la docilidad y maestría de su lenguaje, con la espontaneidad del gran poeta que no necesita recurrir a gestos o a impostados tics para abrir con anchura la senda de la poesía” (2020: 507). Ana María Gazzolo destaca de su expresión la cuidadosa búsqueda del equilibrio “entre extremos de conservación y renovación, de contención y de expansión, de hermetismo y de claridad, y sobre todo el que logra entre los extremos de la palabra y del silencio” (1991: 10).
En el primer acercamiento a Vida continua, título con el que Sologuren reunió el núcleo de su poesía, llamó mi atención cómo el autor había hecho del constante lenguaje su norma estilística, sin que por ello perdiera una expresiva nota personal. Así, de componer sonetos y décimas de gran naturalidad, sus ricas imágenes pasan a desplegarse con la misma comodidad en la prosa y el versículo, tras lo cual se vierten en formas cada vez más apretadas; o bien, un mismo libro puede alternar poemas a la manera de haikus con otros que explotan la tipografía. Ya en ese lejano 2012, intuía que dicha nota personal tendría que deberse a que Vida continua registraba una evolución asentada en unos principios ideológicos y formales homogéneos, una expresión sensible al devenir del tiempo (social e individual) y la adquisición de nuevos conocimientos, pero que no traicionaba su espíritu.
Un sabor menos grato sobrevino al querer profundizar críticamente en dicha obra, porque la mayor parte de la bibliografía ofrecía un perfil monocromo del autor, en contraste con su versatilidad creativa. El derrotero crítico de Javier Sologuren me ha parecido un caso harto curioso. Su poesía gozó tempranamente de reconocimiento nacional y extranjero: la primera plaquette de versos apareció en 1944 y ya hacia 1960 (año en que resulta ganador del Premio Nacional de Poesía) se lo consideraba un hito de la nueva poesía. Hoy se lo menciona, junto con Jorge Eielson y Blanca Varela, como una de las cabezas de la llamada generación del 50. Pero esa principalía tan mentada no se condice con los pocos estudios especializados en su obra. A saber, solo en 1967 se escribió un breve libro sobre su obra, luego, le dedicaron una parte extensa de otro libro en el 2000 y un puñado de tesis.1 En 2017 se sustentó la última tesis sobre dos poemarios suyos y de otro autor, con el interés de examinar la asimilación del haiku japonés en la poesía peruana. Diciéndolo en palabras francas, desde hace más de dos décadas se escribe de Sologuren únicamente si se le organiza un homenaje.2 Un panorama muy diferente del que tocó a otros de sus congéneres que, con los años, multiplicaron el número de sus simpatizantes y de los enfoques con que han sido releídos.
El derrotero crítico de la poesía sologureniana fue discontinuo, y esto se debe, paradójicamente, a la buena recepción que tuvo en las primeras décadas, cuando, con una intención de elogio, los comentaristas estatuyeron una imagen de Sologuren como escritor preocupado por la forma y la palabra justa y expresiva. Durante la década del 60, un sector de la crítica tomó tales juicios para sentenciar que su poesía era formalista, intelectual y tan deshecha de sustancia humana como ciega al mundo. Prevaleció el estereotipo de un Sologuren que escribía oyendo su propia voz (como dice el verso de Martín Adán), imbuido en una realidad de formas bellas, para sustituir aquella otra de la existencia. Las generaciones a partir del 60 se decantaron por una poesía pretendidamente realista, para cuyos miembros la escritura sologureniana carecía de interés o representaba una opción contraria. En el ámbito académico, la aparición de nuevos enfoques sociohistóricos (que sustituyeron al método estilístico) marcó un paulatino olvido del poeta de Vida continua.
Las causas de que fuese catalogado maniqueamente tuvieron muy poco de juicio estético, y nada de objetividad académica. Debe enmarcarse en la conocida contienda entre poesía pura y poesía social desenvuelta principalmente en el terreno de la crítica de fines de la década de 1950, contienda en la que se determinó que Sologuren era puro y antirrealista. Pero tal dicotomía carecía de asidero, “porque, por un lado, se basa en criterios no poéticos, en la necesidad de proponer una respuesta a los requerimientos sociales e ideológicos que, para estos, los primeros no satisfacen; y, por otro, simplifica a tal punto que no toma en cuenta el hecho de que los poetas no siguen, a lo largo de su trayectoria, una sola de estas vertientes” (Gazzolo, 2019: 213). En el marco de la polémica, los comentaristas dieron por sentado que la preocupación de Sologuren por la palabra era obsesión formalista, sin preguntarse por los fundamentos de dicha actitud. Algunos estudios posteriores se abocaron a corregir el prejuicio desde distintos enfoques, como el libro de Luis Rebaza (2000), expresamente comprometido con esa revisión justa y necesaria. Por comodidad, otros críticos siguieron echando mano de los estereotipos de la vieja contienda en la última década del siglo XX,3 conque resabios del fantasma del supuesto esteticismo evasivo siguieron rondando los juicios sobre Vida continua.
Entonces, si bien los cambios en la obra sologureniana han sido descritos y periodizados en algunos artículos, por lo general, son explicados como consecuencias de una necesidad de depuración formal. Sin embargo, el autor comenta que el asunto de las etapas de su poesía solo se puede esclarecer desde diferentes ángulos (2005e: 483). Al eximirse de dar precisiones al respecto,4 delega en los lectores la labor,5 consciente de la complejidad de su obra. No satisfecho mi prurito de conocimiento, decidí recomenzar la exploración de la trayectoria poética de Javier Sologuren. Tal es el pretexto del presente libro. Cada nueva lectura de Vida continua iba perfilando a un autor que no se había aislado de la realidad al hacer del lenguaje el centro de su reflexión creadora. Todo lo contrario: ingresaba en una poesía donde la palabra era la vía predilecta de vínculo con el mundo, una palabra nutrida de las vivencias y lecturas del autor, y cuyos cambios muchas veces eran reacciones indirectas a los acontecimientos histórico-sociales y literarios.
Como derivación natural de la exploración, surgió un siguiente nivel de lectura que consistía en contrastar la lectura poética con la revisión de las ideas del autor sobre el arte y la literatura vertidas en su prosa ensayística, en las entrevistas que le hicieran y, principalmente, en el “Proemio” que principia el Vida continua del 1989, síntesis de su credo estético. Esto condujo a otra revelación que algunos críticos habían intuido antes: que Javier Sologuren poseía un ideario poético que estaba disperso en ensayos, notas periodísticas, reseñas y artículos, pero que mantenía una coherencia a través del tiempo y tejía diversas concepciones personales (tanto nuevas como asimiladas de otros marcos ideológicos) sobre la poesía, la escritura, la imaginación, la ética de la poesía respecto del lector, etc. Este sistema de pensamiento tenía el atractivo que tiene todo lo no explorado, pues la crítica no se había ocupado de él sino parcialmente. Pero su real interés yace en que congrega los presupuestos creadores que se realizan en Vida continua, lo que refleja a un escritor cuyas facetas de crítico, traductor y editor se integran en la poesía.
Este nuevo esfuerzo, entonces, contó con ese ideario a manera de faro con que los esfuerzos anteriores no habían contado. Para ello, fue necesario sistematizar el pensamiento del autor en una lectura detenida de la prosa ensayística y las entrevistas del autor. En el bosque de sentencias, comentarios, intereses e impresiones, se tuvo que reconocer las constantes y establecer una jerarquía, distinguir núcleos ideológicos e ideas derivadas, así como observar sus variaciones a través del tiempo. Con todo, fue fundamental relacionar dichas concepciones con las lecturas teóricas y poéticas del autor, para rehacer el marco literario e intelectual de su pensamiento que supo sintetizar presupuestos renacentistas, del conceptismo barroco, del idealismo alemán, del Romanticismo, de los simbolistas, de la filología idealista del siglo XX, entre otros. En esta obra, pues, es patente el alto grado de intertextualidad sobre el cual tampoco se había escrito lo necesario. Intertextualidad que se cumplió especialmente en su relación con la poesía española del Siglo de Oro, a la cual dedico más páginas que a otros vínculos, por las implicancias trascendentes que tiene sobre la sensibilidad del autor y los cambios en Vida continua.
El análisis de los poemas de Sologuren requirió de ciertas precauciones de perspectiva y de metodología, algunas de las cuales no habían sido consideradas antes. Primero, es menester notar que las variaciones de la obra son consecuencia de la evolución de una poética, o sea, que se dieron en torno de esos fundamentos que el autor consideraba condiciones definitorias del fenómeno poético y del ejercicio escritural. Por otra parte, para explicar una evolución no solo era necesario preguntarse desde qué y hacia qué se evoluciona, sino cuál es el modo en que se producen los cambios y qué motiva al autor a ello. Así, se descubre que la necesidad de afinamiento formal es la consecuencia de otros factores: las satisfacciones y reveses de vida del autor, la relectura de la propia poesía, la influencia de nuevas lecturas y los acontecimientos históricos y literarios que, como se verá, tuvieron un peso especial en el cambio estilístico. A propósito, el estilo no es un fenómeno epidérmico en Vida continua, y en él tienen parte niveles más profundos del texto como los intereses temáticos y la constitución del sujeto lírico, es decir, sus actitudes, perspectivas y autoconcepciones. Por ello, una tercera precaución fue decantarse por un tipo de análisis que partiese del examen del estilo entendido como un fenómeno transversal del texto, en cuya interpretación se integren las dimensiones ideológica, pragmática e intertextual, tan importantes para el autor.
Como Sologuren escribiera poesía durante 60 años, era necesario escoger un corpus manejable y significativo. Este libro revisa la producción que va de 1939 a 1989, desde los primeros poemas publicados hasta la aparición de la tercera edición de Vida continua; sin embargo, los análisis más exhaustivos se abocan a la obra escrita entre 1939 y 1975, año en que se terminó de componer Corola parva, porque ese es el tramo de mayor movilidad formal y porque la poesía posterior hasta 1989 es, en gran medida, una proyección de las vertientes esbozadas en los años previos. Posiblemente alguien se preguntará por qué no se cierra el corpus en Surcando el aire oscuro (1970), si con ese libro acaba la segunda edición de Vida continua (1971); o por qué no con Folios de ‘El Enamorado y la Muerte’ (1980), título que suele considerarse la cumbre de la poesía sologureniana de la década del 70. Sucede que la edición de 1971 se publicó por un hecho fortuito, externo al desarrollo de la obra: José Miguel Oviedo le ofreció la oportunidad de que el Instituto Nacional de Cultura editase el compendio antes de que el escritor viajara a Bélgica; por su parte, los alcances de la experimentación tipográfica de Folios ya están trazados en la propuesta de Corola parva, como se estudiará oportunamente.
Un paso indispensable para observar la evolución de esta obra fue conocer en qué orden cronológico los textos fueron escritos y cómo eran en su estadio original. Las ediciones de Vida continua no son fuentes del todo adecuadas, porque son compendios posteriores, con los cambios que Sologuren operó sobre los textos y su distribución en el índice. Además, este ofrece fechas equivocadas de algunos conjuntos o que cambian de libro en libro. Por ejemplo, en el Vida continua de 1989, los textos de Folios de ‘El Enamorado y la Muerte’ se fechan entre 1974 y 1978, pero en una entrevista el autor señala que los escribió entre 1974 y 1975 (2005e: 401), y en otra entrevista, que desde 1973 (2005e: 394). Con todo, “estela para Szyszlo” y uno de los “fragmentos de elegía”, poemas de Folios, se publicaron en 1971 (en la revista Creación & Crítica) y en 1973 (en la revista In Terris) respectivamente.6 Fue necesario esbozar una cronología del corpus poético lo más fiable que fuera posible, por lo que consulté primeras ediciones y pasé numerosas horas en la hemeroteca, ubicando las primeras publicaciones de poemas dispersos en diarios y revistas, donde hallé algunos textos que no se habían vuelto a editar y versiones primigenias que luego habían sido modificadas.7 Complemento esos datos con la información que recogí de las entrevistas hechas al poeta y de conversaciones con amigos suyos, especialmente con Ricardo Silva-Santisteban, su editor.8 Descubrí, entonces, que los poemas de Sologuren habían sido escritos en un orden diferente del que tienen en el índice actual de Vida continua, un panorama con el que los estudios previos no contaban.
*
Este libro ofrece una periodización meditada de las primeras seis etapas de evolución de la poética de Vida continua. Dicha periodización parte de una interpretación de la obra de Sologuren que se opone diametralmente a la imagen de este como poeta puro que escribe de espaldas a la existencia, fantasma que ha opacado principalmente la valoración de los poemas anteriores a la década de 1960. Sostiene, en cambio, que su obra desarrolla conceptos mucho más complejos sobre la realidad y la vida que hacen de esta una poesía cuyo foco es la celebración de existencia humana, la cual posee una ética de comunicación con el otro. Esta indagación, entonces, se suma al ánimo de otros estudiosos que empezaron a cuestionar dichas ideas, especialmente a partir de la publicación del tercer Vida continua (1989).
En el orden de cumplir con tales propósitos, son tres las claves conceptuales que aporta esta investigación. En primer lugar, se interpreta la obra de Javier Sologuren en función de una sensibilidad filológica connatural, alimentada por su formación intelectual. Para dicha sensibilidad, la palabra es llave del autoconocimiento y del conocimiento del mundo, por lo cual, sus facetas de poeta, crítico y traductor se desarrollaron en raigal correspondencia. Segundo, se observa que la búsqueda expresiva del autor se sirvió de un proyecto de actualización de la tradición literaria que, lejos de cerrar su obra en el ámbito de las letras, buscaba la armonía con la esencia de la especie. Por último, se consolida la hipótesis, ya examinada por otros estudios previos, de que la evolución de Vida continua no se da al margen de las circunstancias históricas y literarias coetáneas. Para ello, se observarán las implicancias que tuvo el derrotero de los estudios literarios y de las corrientes poéticas del siglo XX en ciertas etapas de la creación del autor.
1 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó en 2001 un libro titulado Javier Sologuren, recaudador, que reúne estudios breves de diversos autores.
2 El grueso de comentarios de los últimos años fue escrito por amigos y algunos especialistas para homenajes: el de La Casa de Cartón de OXY (1998), el de la Revista Hispanoamericana de Literatura (2003), el de la Revista Martín (2015), el del Boletín de la Academia Peruana de la Lengua (2016) y el congreso realizado en 2021 por la Universidad de Piura.
3 Buen ejemplo son los testimonios de los críticos y poetas reunidos en el libro La generación del 50 en la literatura peruana del siglo XX (1989), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
4 La propuesta de periodización más desarrollada que trazó no deja de ser escueta e improvisada, por el contexto de entrevista. Inmediatamente después, afirmó lo siguiente: “Mis reticencias en este punto [de la periodización] se deben a que considero siempre, por una parte, útiles los intentos de periodización, pero, por otra, también artificiales, porque son proyecciones externas a la fluidez misma de la evolución poética” (2005e: 484).
5 En una entrevista de 1974 señalaba lo siguiente: “Nunca he llegado a comparar mis poemas. Tal vez trabajos como el de Armando Rojas, el libro de Luis Hernán Ramírez y los ensayos de Abelardo Oquendo y José Miguel Oviedo me hayan hecho ver algunas cosas” (2005e: 332).
6 En un adelanto de poemas publicado en el suplemento dominical de El Comercio del 17 de noviembre de 1976, se anuncia que Folios aparecerá pronto en la editorial Monte Ávila, donde finalmente apareció en 1980.
7 Esta fuente de datación es especialmente útil para despejar el confuso panorama de las décadas del 40 y del 60.
8 Incluso para fechar algunos sonetos he empleado el índice de Catorce versos dicen… (1987) donde están consignadas con más precisión, según he cotejado.
Details
- Pages
- 366
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631901847
- ISBN (ePUB)
- 9783631901854
- ISBN (Hardcover)
- 9783631901830
- DOI
- 10.3726/b20815
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (July)
- Keywords
- Siglo XX Lírica aurisecular Poesía peruana Lírica hispanoamericana Vida continua
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 366 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG