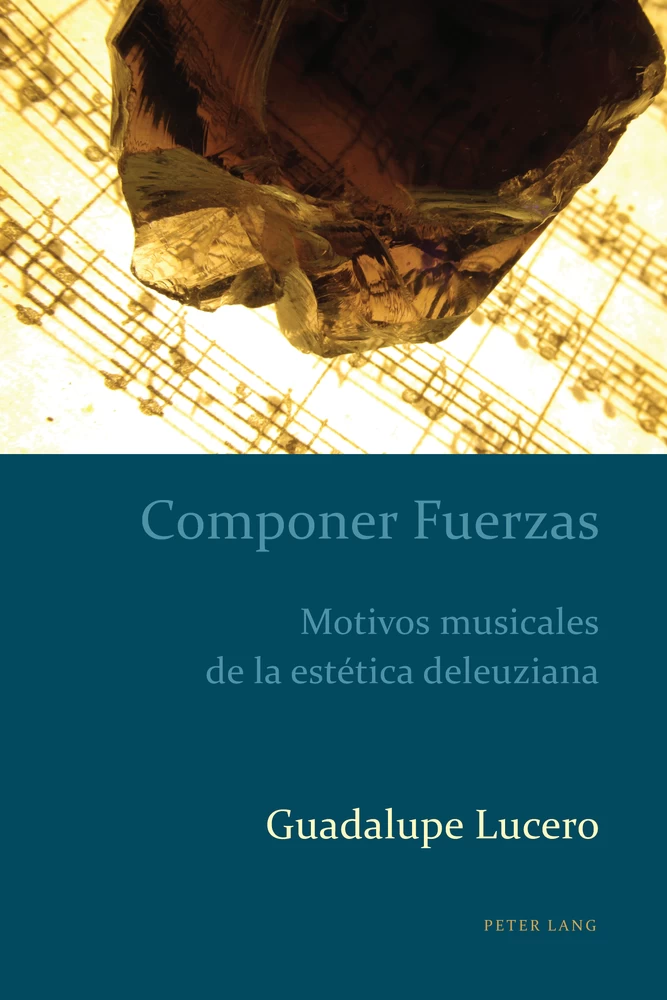Componer Fuerzas
Motivos musicales de la estética deleuziana
Summary
El libro cumple un doble objetivo: constituye una intervención en el campo de los estudios deleuzianos con un lenguaje afable y accesible para no expertos; construye los puentes teóricos necesarios para acercar la obra de Deleuze a la estética y los problemas actuales de la filosofía del arte, tomando como hilo conductor sus consideraciones en torno a la música. A menudo la especificidad del vocabulario deleuziano oscurece los puntos de diálogo que la obra del autor tiene con cierto clima de época. Este trabajo logra saldar esta desconexión, y al mismo tiempo acercar ciertos temas que parecen ser problemas estrictamente ligados a la ontología deleuziana a otros ámbitos, como la cuestión de lo inorgánico, el cristal y una deriva antihumanista en el abordaje del arte.
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Agradecimientos
- Abreviaturas
- Introducción
- Capítulo 1. Imagen: del simulacro al afecto
- Capítulo 2. Representación, forma y estructura
- Capítulo 3. Modulación y ritornelos
- Capítulo 4. Animales músicos
- Capítulo 5. Intermezzo utópico
- Capítulo 6. Umbrales
- Capítulo 7. Topocronías del cristal
- Capítulo 8. Pájaros y caballos
- A modo de conclusión
- Índice de nombres
- Obras publicadas en la colección
A mi maestra, Mónica Cragnolini, por el amor a la filosofía, por corregir, confiar, leer pacientemente, animar y ser quien en definitiva hizo posible la materialización de este trabajo. A Pablo Cetta, por la música y por acompañar en el momento justo. Al CONICET por las becas que permitieron financiar parte de este proyecto. A Jèssica Jaques Pi, por el arte contemporáneo y el gótico. A quienes leyeron versiones preliminares de este trabajo, hicieron las observaciones pertinentes y dieron las palabras de aliento siempre necesarias: Laura Galazzi, Paula Fleisner, Noelia Billi, Mariana Santángelo, Julián Lucero y Rafael McNamara. A Julián Ferreyra, por la biblioteca inicial y la deleuziana. A la Colectiva materia. ← ix | x →
Para facilitar la lectura las referencias a los textos de Deleuze y Guattari se realizan de acuerdo con las siguientes abreviaturas. Las clases se citan siempre de acuerdo con la edición argentina en Cactus. Los cursos no traducidos, cuyo audio se encuentra en la página de la Université Paris 8, se citan de acuerdo con la fecha indicada en la página web.
| A | Capitalisme et schizophrénie. L’anti-Œdipe (avec Félix Guattari) (1972) |
| ABC | L’abécédaire de Gilles Deleuze (avec Claire Parnet), 3 vidéos, éd. Montparnasse, Arte Vidéo, 1997 |
| B | Le Bergsonisme (1966) |
| CC | Critique et clinique, Paris, Minuit, 1992 |
| CP8 | La voix de Gilles Deleuze en ligne. Cours Paris 8 (1980–1986) <http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/> |
| D | Dialogues, (avec Claire Parnet) (1977) |
| DR | Différence et répétition (1968) |
| DRF | Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975–1995 (2003) |
| E | “L’Épuisé” en S. Beckett, Quad… (1992) |
| ES | Empirisme et subjectivité (1953) |
| F | Foucault (1986) ← xi | xii → |
| FB | Francis Bacon. Logique de la sensation (1981) |
| ID | L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953–1974 (2002) |
| IM | Cinéma 1. L’image-mouvement (1981) |
| IT | Cinéma 2. L’Image-Temps (1985) |
| K | Kafka. Pour une littérature mineure (avec Félix Guattari) (1975) |
| LS | Logique du sens (1969) |
| MP | Capitalisme et schizophrénie, t. II. Mille Plateaux (avec Félix Guattari) (1980) |
| N | Nietzsche (1965) |
| NP | Nietzsche et la philosophie (1962) |
| P | Le Pli. Leibniz et le baroque (1988) |
| PCK | La philosophie critique de Kant (1963) |
| PP | Pourparlers 1972–1990 (1990) |
| PS | Proust et les signes (1964, 1970) |
| PSM | Présentation de Sacher-Masoch (1968) |
| PV | Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet (1988) |
| QP | Que’est-ce que la philosophie ? (avec Félix Guattari) (1991) |
| S | Sovrapposizioni (avec Carmelo Bene) (1978) |
| SPE | Spinoza et le problème de l’expression (1968) |
| SPP | Spinoza. Philosophie pratique (1981) |
| Ediciones de clases | |
| BI | Cine 1. Bergson y las imágenes |
| CD | Pintura: El concepto de diagrama |
| DCE | Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia |
| EF | Exasperación de la filosofía: el Leibniz de Deleuze |
| KT | Kant y el tiempo |
| MS | En medio de Spinoza |
| SMT | Cine 2: los signos del movimiento y el tiempo |
Al afirmar la necesidad del destierro de los poetas, Platón necesita disculparse: “la desavenencia entre la poesía y la filosofía viene de antiguo.”1 Es el momento agónico en el que la filosofía necesita desmarcarse de la poesía señalándola como su enemigo o, más propiamente, como su rival, porque se trata del enemigo digno del par.2 El filósofo es una figura que necesita de esta rivalidad para determinarse: es amigo de, amante de. ¿Pero quién ama más y mejor lo bello, lo bueno, lo verdadero? ¿El filósofo, el poeta, el amante? En Banquete Platón escenifica este cuadro de celos, rivales y falsos pretendientes. Es en la matriz de esta escena que la filosofía se gesta, y en ella el poeta juega el rol del rival más peligroso. Esta rivalidad tiene para la filosofía una desventaja insoslayable: el poeta es el que sabe embrujar porque no se dirige a la razón sino al sentimiento. Aquello que para Platón constituía el germen de la destrucción de la polis, deberá volver tarde o temprano a la órbita de la filosofía, justamente, por los mismos motivos que lo llevaron a soñar con su destierro.
Sin embargo la estética, entendida como disciplina filosófica, encuentra tardíamente en la Aesthetica de Baumgarten (1750) su texto fundacional. Es allí donde el término estética habría sido utilizado por primera vez con el sentido que la Ilustración le dará en tanto que saber en torno al sentimiento, y luego al sentimiento frente a la belleza, el arte y el gusto. Si este amplio ámbito del sentir y de los afectos no pudiera ser sistematizado filosóficamente el peligro se revela políticamente ← 1 | 2 → ineludible. Porque el problema de los afectos, de los sentimientos, el problema de su caracterización, cartografía y control, es la clave de bóveda de la filosofía política. El dominio de los sentimientos, entonces, no ya el de los sentidos meramente. La autonomización y especificación del pensamiento estético no puede deslindarse del rol que la filosofía le atribuye en tanto que utopía conciliatoria. Kant se preguntaba en el parágrafo veintidós de la Crítica del juicio, aquel que cierra la “Analítica de lo bello,” si el sentimiento común, ese fundamento que el juicio de gusto invitaba a presuponer, podría ser la cifra que nos indique que es posible un consenso, un acuerdo.3 Y es casi un lugar común señalar esta función política del pensamiento estético en su origen moderno.4 La aventura de la estética en la Ilustración tiene un desenlace ideológico: para el romanticismo alemán la estética se convierte en el ejemplo de la política, y es a este exabrupto filosófico al que se le endilgarán los mayores males del siglo XX, especialmente aquellos que refiere ese oscuro concepto de la estetización de la política.5
Así las cosas, la discusión contemporánea en el campo de la estética parece recuperar la tradición ilustrada evitando la deriva romántica o al menos intentando inmunizarse de ella. Si bien la filosofía francesa se caracteriza por desarrollar el pensamiento filosófico junto a un pensamiento literario o de las artes, es curioso corroborar que los grandes exponentes de esa generación de la que forma parte Deleuze, se han dedicado a partir de los ’80 a pensar con mayor intensidad el problema de la estética. Quizás respondiendo al desafío nancyano que reelaboró el viejo motivo benjaminiano de la estetización de la política, quizás respondiendo a una despotenciación del problema del arte en la afirmación de un pluralismo despolitizado en cierta tradición anglosajona, lo cierto es que tanto Deleuze como Lyotard, Rancière, Badiou, Derrida, Nancy dedican obras al problema del arte y la estética, en estrecha relación con el problema político.
Pero esta revalorización ilustrada encierra un giro contralilustrado, focalizado en la denegación o reformulación del concepto de sujeto. Si la estética constituye un pilar ineludible en la construcción del sujeto moderno, no es casual que su abandono conlleve una redefinición de la estética y del vínculo entre arte y política. Esta redefinición del vínculo entre arte y política, y en particular del vínculo arte-vida, supone un universo novedoso respecto de la relación entre estética y animalidad. Si la estética hegeliana había demarcado el arte bello como propio del hombre,6 la crítica de la categoría de sujeto junto con su recorte sobre el fondo de la naturaleza y la noción de mundo, se trata hoy de pensar el problema del arte más allá de su determinación como propiamente humano.
La revitalización de la estética no encuentra, sin embargo, un paralelo similar en la estética musical. Pero, ¿es pertinente plantear esta pregunta, cuando las estéticas referidas abogan a un tiempo por un desdibujamiento de los límites entre las ← 2 | 3 → viejas artes?7 En efecto, las estéticas contemporáneas parecen ser indiferentes al problema de la diferencia entre las artes a favor de cierta hibridación de las prácticas artísticas que tornaría ciertamente impotente una clasificación en términos de especificidad de los lenguajes artísticos. Los movimientos artísticos implicados en la llamada neovanguardia entre los años ’50 y ’60 parecen impugnar esta división, ya sea a través de la teatralización de la escena de la obra de arte,8 de la incorporación del ready-made al mundo del arte, es decir de objetos de la vida cotidiana y especialmente industrializados,9 o de la denegación de la imagen y la obra a favor de una lógica de la situación y de la vida, como componentes específicos de la obra de arte.10
Ahora bien, Deleuze no ha participado personalmente en estos debates. Sólo esporádicamente encontramos en su obra referencias a controversias y debates concretos del ámbito de las artes, y a menudo estas referencias ponen en diálogo conjuntamente problemas de principio de siglo, de la década del ’50 y actuales, cuestión que dificulta la posibilidad de situar a Deleuze en relación con sus contemporáneos. Es conocida la consideración que el autor de Diferencia y repetición tiene sobre la lógica del debate y el diálogo filosófico. En este sentido veremos que el modo de intervención de la estética deleuziana en el pensamiento sobre el arte actual está determinado por lo que llamaremos una lógica del uso: Deleuze hace uso en beneficio propio de las teorías compositivas de pintores, músicos, escritores; a su vez, muchas de las estéticas mencionadas más arriba hacen uso de los conceptos deleuzianos operativa y estratégicamente en la construcción de sus propias teorías. Por último, los artistas también recurren a menudo a la filosofía deleuziana al modo de una caja de herramientas teóricas dispuesta para su uso en la producción artística.
***
No buscamos aquí realizar meramente un estudio sobre el problema del arte en el interior de la obra de Deleuze, problema que por otra parte ya ha sido realizado en diversos volúmenes e innumerables artículos especializados, sino aportar una perspectiva que permita pensar la estética deleuziana en el contacto con debates y prácticas artísticas concretas. El interés por el arte en el autor de Lógica del sentido manifiesta una particular empatía y curiosidad por los problemas esenciales de la composición artística, expresados a menudo en los escritos e intervenciones de los artistas, pero también, evidentemente en el proceso interno de la producción de las obras. Deleuze traza así un gesto poco usual, aquel en el que el filósofo toma seriamente las conceptualizaciones de los artistas, y extrae de ellos elementos para conjugar en su propia teoría. En este sentido, la vocación de la estética deleuziana no es en absoluto la de una estética programática o normativa, tampoco la de un ← 3 | 4 → trabajo de diagnóstico. Sino más bien la apuesta por el encuentro entre heterogéneos cuyo fruto siempre es dispar y asimétrico. Esta vocación permite, más allá de las periodizaciones propuestas respecto del tratamiento del arte en la obra, trazar líneas de continuidad.
El objetivo que ha guiado este trabajo está orientado menos a la elaboración de un trabajo sobre Deleuze, que permita dirimir problemas de interpretación, aportar nueva documentación biográfica y bibliográfica sobre la obra, o participar en un debate dentro de la profusión de estudios deleuzianos, que a la posibilidad de construir puentes teóricos que permitan acercar la obra de Deleuze al trabajo dentro del campo de la estética y los problemas actuales de la filosofía del arte. A menudo la especificidad del vocabulario deleuziano oscurece los puntos de diálogo que la obra del autor tiene con cierto clima de época. El objetivo principal de este trabajo es saldar, al menos de un modo preliminar, esta desconexión, y al mismo tiempo acercar ciertos temas que parecen ser problemas estrictamente ligados a la ontología deleuziana a otros ámbitos, como creo que sucede con la cuestión de lo inorgánico, el cristal y una deriva antihumanista en el abordaje del arte.
Notas
1. Platón, República, 607b–c, ed. cit.
2. Cfr. G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, ed. cit., pp. 9–10.
3. Cfr. I. Kant, Crítica del juicio, ed. cit. p. 284.
4. Cfr. T. Eagleton, La estética como ideología, ed. cit., esp. Cap. 1 “Particularidades libres”.
5. Jean-Luc Nancy es quizás uno de los filósofos que con mayor fuerza a denunciado esta necesidad de romper con la lógica del mito en tanto que el mito implica necesariamente la deriva totalitaria. Cfr. J.-L. Nancy, La comunidad desobrada, ed. cit.; J.-L. Nancy y P. Lacoue-Labarthe, El mito nazi, ed. cit.; entre otros.
6. Cfr. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética, ed. cit., pp. 23–34.
7. Respecto de las consecuencias ontológicas de esta pregunta, Cfr. J.-L. Nancy, Las musas, ed. cit.
8. Este concepto acuñado por Michael Fried buscaba condenar el desdibujamiento de las artes en la experiencia minimalista. Cfr. M. Fried, “Arte y objetualidad” en Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas, ed. cit.; H. Foster, “El quid del minimalismo” en El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, ed. cit.
9. Respecto de la importancia del Pop como detonante de un nuevo régimen del arte desde puntos de vista en cierto modo opuestos, Cfr. A. Danto, Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica, ed. cit., H. Foster, “¿Quién le teme a la neovanguardia?” en El retorno de lo real…ed. cit.
10. Nos referimos aquí a la experiencia situacionista. Cfr. T. McDonough [ed.], Guy Debord and the situationist international. Texts and documents, ed. cit. ← 4 | 5 →
Referencias
Danto, A. (2003). Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica. (A. Brotons Muñoz, Trad.) Madrid: Akal.
Details
- Pages
- XII, 234
- Publication Year
- 2019
- ISBN (PDF)
- 9781433159343
- ISBN (ePUB)
- 9781433159350
- ISBN (MOBI)
- 9781433159367
- ISBN (Hardcover)
- 9781433159336
- DOI
- 10.3726/b14402
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2019 (May)
- Published
- New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien, 2019. XII, 234 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG